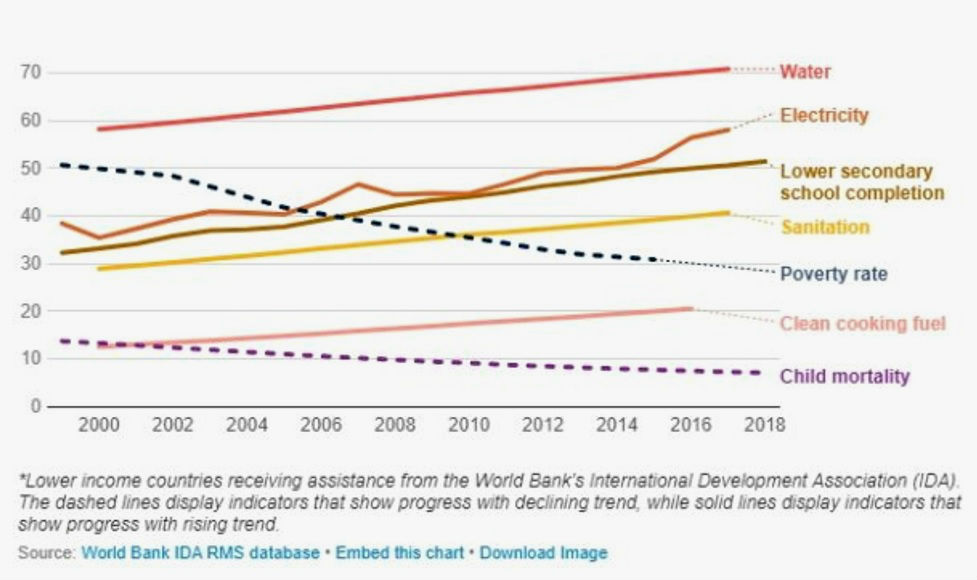La resignación y la aceptación son conceptos primos, pero no hermanos. Frente a una pérdida, una situación indeseable o una derrota, el primero supone una actitud indistintamente pasiva –todo está perdido u oposicionista–, no quiero que pase lo que está pasando.
La aceptación, por otra parte, plantea un pulso distinto, un acto que moviliza, que obliga a un esfuerzo, a veces supremo, para encontrarle sentido y lógica a aquello que no lo tiene. No se trata aquí de elegir qué posición es la correcta, muy por el contrario, ambas son válidas y posibles para cada uno de nosotros dependiendo de la magnitud del dolor que experimentemos, pero también del carácter que cada uno de nosotros posea.

Para quienes la aceptación no es una opción, sino una forma de estar en el mundo, de vivir, y por qué no decirlo, aunque parezca algo cursi, de respirar, el optimismo se manifiesta, de modo natural, como proactividad, como una acción cognitiva o experiencial. No hablamos aquí del optimismo voluntarista que distorsiona escenarios adversos; muy por el contrario, se trata del optimismo realista, de aquél que se planta frente al dolor, al cansancio y al abatimiento y les dice: —¡No!, esto no me gusta, esto no es lo que elegí, esto no es lo que quería, pero esto no me la va a ganar.
De algún modo se trata de una forma de fe, no necesariamente en un Dios o en el destino, sino que en algo profundamente básico y animal. ¿Instinto de supervivencia, eros en lugar de tánatos, tozudez? Podemos llamarlo de distinta manera, pero está ahí, en la historia de la humanidad y por lo tanto en la memoria libidinal de cada uno de nosotros. En momentos cruciales es la fuerza vital que produce las grandes transformaciones individuales y colectivas.
Pero la aceptación no es un camino sencillo, ni mucho menos gratis. La aceptación implica compromiso, coraje, sacrificio y trabajo, un enorme trabajo. Los cambios verdaderos se dan no porque sean deseables o justos a nuestros ojos, o porque respondan a una concepción filosófica o política que creemos correcta, sino porque tienen mitología y épica; en otras palabras, porque tienen pulsión de vida.

Hay tanta oferta en estos días y tan poca rigurosidad para explicitar con claridad el costo, tiempo y sacrificio que requiere alcanzar aquello que se anhela. Soñar hace bien, apostar por mejores tiempos para la humanidad no es hoy tan necesario. Sin embargo, muchas veces el lenguaje nos juega malas pasadas y las palabras dejan de tener valor racional y centran su función en el plano afectivo. “Pienso, luego existo”, es tan cierto como “siento, luego existo”, a ambas premisas habría que agregarle, además: trabajo, me esfuerzo, creo nuevos paradigmas y soluciones y sobrepaso mis límites físicos y psíquicos, luego triunfo. Porque luché, porque no me di por vencido; aunque pierda, el camino elegido habrá valido la pena. En definitiva, acepto mi realidad, pero no me conformo.
“Vivimos en el mejor de los mundos posibles”, afirmaba el filósofo alemán Leibniz; algunos leen en su afirmación una actitud naif, otros ven en su obra un pesimismo subyacente. Karl Popper, ese optimista sobrio, defendería con nosotros la raíz profunda de la aceptación: renunciar a vivir en la ignorancia y en la anestesia psíquica, preferir la consciencia de muerte y de límite, elegir la lucidez y el rigor intelectual siempre, antes que la comodidad de una existencia meramente voluntarista y quejumbrosa.
También te puede interesar: Calibrando la brújula.