Google Maps cumple 15 años. Tan distante y tan cercano a la vez aquel 2005 en que apareció, la aplicación celebra sus tres lustros cambiando su logotipo e incorporando nuevas funciones.
Ciertamente, estos 15 años han visto multiplicarse las opciones para quien se mueve entre un punto y otro de una ciudad, que para quien lo hace entre un país y otro, o incluso para quien recorre un centro comercial.
¿Lo común de todas estas herramientas? Una promesa: la rapidez, llevar al usuario tan pronto como sea posible al punto al que quiere ir.
Los mapas, la utilidad que suponen, pero también la pasión que pueden despertar, son creaciones humanas, radical y exclusivamente humanas, se diría, que han acompañado la historia de todas las civilizaciones.
Hace unos años, el inglés Simon Garfield publicó En el mapa, de cómo el mundo adquirió su aspecto. Un libro cuyo título da cuenta ya de lo fascinante que el tema que desarrolla es en sí mismo.
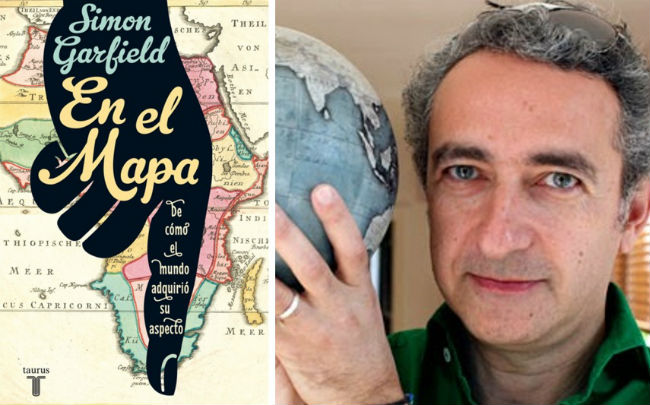
Antes, mucho antes de que los satélites nos permitieran ver completa la Tierra, y mucho antes, desde luego, que Google nos obsequiara una imagen real de la calle donde vivimos, “los mapas comenzaron como un desafío de la imaginación –dice Garfield apenas comenzando su libro–, y hoy siguen desempeñando ese papel”.
Representar lo que nos circunda, imaginar lo desconocido, trazar las líneas para que otros puedan llevar adelante el viaje que se ha hecho, forman parte de la historia y propósitos de lo que fue durante siglos el arte de hacer mapas.
Camino para dibujar caminos, representación de las representaciones, “el poder de los mapas –señala Garfield–, para fascinar, excitar, provocar, para influir en el curso de la historia, para ser un silencioso vehículo de historias apasionantes sobre dónde hemos estado y a dónde vamos”.
De ahí, justamente, esa capacidad para desplegarse como una suerte de espejo real e imaginario del mundo, de su aspecto constatable, pero también de todo aquello que podemos ensoñar en torno a lo desconocido.
Joseph Conrad lo dice mejor en El corazón de las tinieblas: Cuando era un muchacho, me apasionaban los mapas. Podía pasar horas mirando Sudamérica, África o Australia, inmerso en los placeres de la exploración. En aquella época quedaban muchos lugares desconocidos en la tierra, y cuando veía en un mapa alguno que pareciera particularmente atractivo (aunque todos lo parecen), ponía el dedo sobre él y decía: “Cuando sea mayor iré allí”.
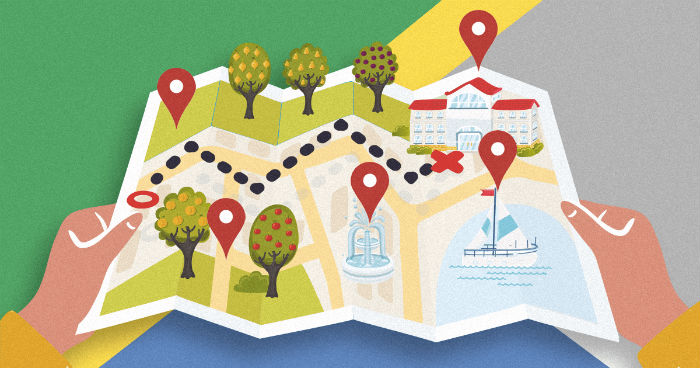
Borges, por su parte, nos ha legado en el cuento “Del rigor en la ciencia”, una visión insuperable del sitio cultural que en la construcción de los afanes humanos ocupa el hacer, seguir, disfrutar, coleccionar, trazar mapas.
Cuenta en su relato, el argentino genial, cómo hubo una época en la que la cartografía alcanzó tal perfección que los dibujantes lograron levantar un mapa del Imperio “que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él”.
Capaz de trazar un relato en el que el mapa es la realidad sobrepuesta a la realidad, Borges pareciera anticipar de algún modo a las herramientas que en nuestro tiempo ofrecen imágenes “reales” sobre una realidad a la que se deja de prestar atención.
El trayecto ha dejado de ser la motivación del mapa. Como si imaginariamente se nos hubiese cortado aquel dedo que recorría el papel, y al modo de Conrad, iba ensoñando los sitios por los que se habría de pasar.
Llegar, lo más rápido posible. Llegar, llegar, llegar. Para de ahí ir a otro sitio y luego a otro, sin que el trayecto importe, sin que la ruta y lo que en ella se vaya a encontrar sea de interés.
Si alguna vez lo humano supuso que el sentido de un viaje no era el destino sino el recorrido y lo que en él se pudiera ir registrando, la época de las aplicaciones y sus instrucciones parece haberlo dejado a atrás.

La capacidad para descubrir ha sido entregada, sin prenda a cambio, a una herramienta robótica que nos dirá hacia dónde dar vuelta o, ahora incluso, dónde está una tintorería o dónde un monumento que hay que ver porque ella dice que debemos ver.
La paradoja mayor, sin embargo, pudiera estribar no en confiar-obedecer las instrucciones de “toma la segunda salida en la rotonda”, sino un fenómeno propio de esta pulsión por anteponer el llegar lo más pronto posible: el haber llegado sin saber dónde se está.
Llegar sin saber dónde se está significa que alguien ha arribado a un sitio, pero que en realidad no tiene en su cabeza los elementos ni las referencias para lograr descifrar exactamente dónde se encuentra.
Estar sin entender claramente dónde se está, se constituye como una metáfora extendida de una forma de vida, de amar, de andar la existencia.
Pudiera incluso, por qué no, constituir una suerte de explicación, una más, sobre la propagación de esas formas de gobierno que habiendo encontrado la mejor ruta para llegar a ese sitio que es gobernar, no alcanzan a entender ni qué les rodea ni tampoco en qué punto están parados.
Tampoco.
También te puede interesar: Tecnología e imaginación: el genio más allá del milagro.


