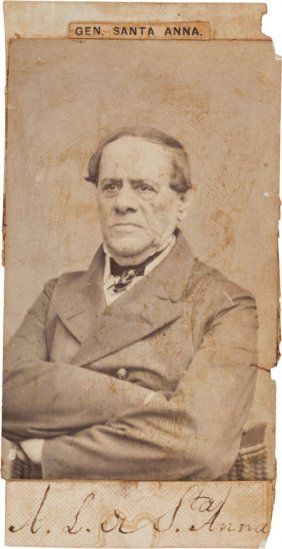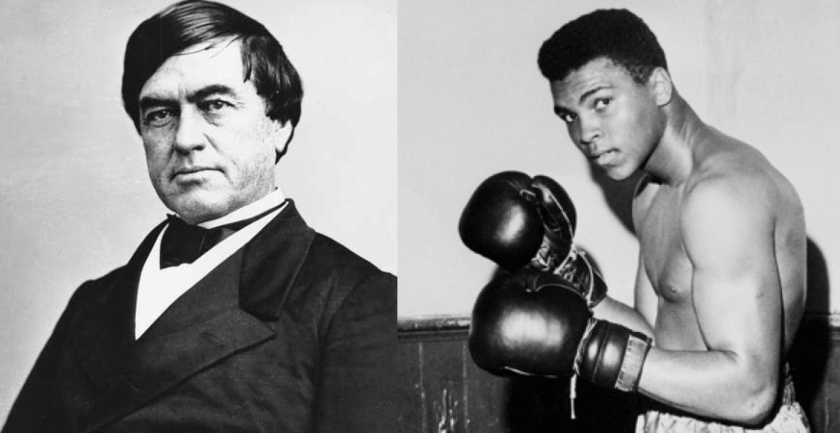Para mí, que nunca le había tocado a alguien que golpeara tan recio como yo. Está mal que yo lo diga, pero es verdad. Me podrán ganar por puntos y por una mejor técnica, pero antes tendrán que resistir la potencia de mis puños. Yo pensé que como el británico era más alto que yo, saldría a correr al ring intentando mantenerme a la distancia con sus brazos más largos. Pero me equivoqué. Cuando vi su foto meses atrás también erré. Pensé que era muy feo, cosa que saltaba a la vista con sus orejas a lo Dr. Spock, y que lo derrotaría en el primer asalto. Acababa de ganar el campeonato del mundo derrotando por puntos a un paisano y creía que todo sería fácil.
Tony Lowell era alto, pero muy delgado. Sus piernas eran dos palillos que, de forma inverosímil, sostenían todo su cuerpo. Siempre me pregunté qué motivación podía tener una persona de un país rico para andarse dando de chingadazos con desconocidos. Quiero decir, él podría haber llevado una vida digna ejerciendo cualquier oficio. Supongo que le gustaba mucho el boxeo. Para mí, en cambio, las peleas fueron la única forma de salir del barrio, de mi casa con mi padre borracho y violento. Por ahí andan diciendo que lo hice para protegerme de los ladrones después de haber huido de casa, pero lo cierto es que yo sabía que era la única forma de prosperar sin meterme en negocios sucios. Ni modo, como futbolista no valía para un carajo. Por eso me hice boxeador.

La pelea era en Los Ángeles; el patio trasero de México en términos de afición. Yo me sentía en la Arena México. Incluso, luego me contaron que un miembro del cuerpo técnico de Lowell recibió, cortesía de un paisano, el impacto de una bolsa de agua de riñón como manda la tradición. Él salió como todo un fajador sin dar ni pedir tregua. Se me pegó como una lapa y empezó a trabajarme el cuerpo. Ocasionalmente me lanzaba un golpe curvo a la cabeza. Uno de estos me impactó en la ceja y me produjo un pequeño corte. Mis asistentes estaban asustados. El doctor logró parar la hemorragia, pero todos tenían miedo de que resurgiese con mayor violencia y que el árbitro acabase descalificándome. No se puede pelear si no se ve y lo molesto de las heridas en la ceja es que la sangre invariablemente corre hacia abajo para cegar temporalmente al boxeador.
Sin embargo, mi contrincante era muy noble; demasiado quizá. En lugar de refregarme el pulgar en la ceja para reabrir la herida, como hacen los demás, continuó peleando como si no se hubiese percatado de mi debilidad. Los primeros seis episodios fueron una pesadilla. Parecía que nuestras cabezas estuvieran pegadas. No había forma de quitármelo de encima. Al final del segundo asalto lo tuve a distancia una fracción de segundos y conseguí conectarle un buen recto a la mejilla. Se tambaleó ligeramente, pero volvió imperturbable a la carga. En el séptimo round, Tony, mi contrincante, empezó a notar el cansancio. Ya no me arrinconaba con tanta facilidad. Por fin pude empezar a soltar mis mejores golpes.
Los aficionados se dieron cuenta de que la pelea cambiaba y enfervorecidos empezaron a gritar “México, México…”. No pararon hasta varios rounds después. El noveno asalto marcó el principio del fin. Para entonces ya le había trabajado lo suficiente el cuerpo y empezaba a faltarle el aire. Se me quiso acercar, pero lo paré en seco con un uppercut a la mandíbula. Pensé que ahí se terminaba todo. Pero no habían pasado dos segundos de la cuenta del referee cuando ya estaba en pie dispuesto a seguir el combate. Incluso parecía enfadado por su despiste. Finalmente, llegó el fatídico duodécimo round. Para entonces, yo ya podía bailarlo y Tony Lowell apenas conseguía acercárseme. De hecho, cuando eso ocurría era porque yo lo permitía. En esas ocasiones, intercambiábamos nuestras gotas de sangre y sudor y sentía su jadeante aliento en mi hombro.

Pese a su cansancio, Tony seguía soltando golpes y su voluntad no había disminuido. Avanzaba. Avanzaba sin importar cuán duros fueran mis golpes. Yo también estaba cansado. Quería acabar lo más pronto posible. De pronto, cuando estábamos enzarzados en el centro del ring dimos un medio giro como si fuéramos una pareja de baile y, al acabar el movimiento, me desprendí y lo conecté con un recto de derecha en la mandíbula. Por primera vez en toda la noche sentí cerca el fin. Esta vez, le costó levantarse, pero su mirada mantenía ese brillo de determinación que no lo abandonó en toda la pelea. Nos juntamos en el centro del ring. Sabía que la próxima sería la última andanada por lo que no quería precipitarme. Dejé que me conectara un jab y que se acercara. Cuando lo tuve a distancia disparé mi golpe; un recto que estalló en toda su cara y produjo su última caída. Ahí terminó todo. El árbitro me declaró vencedor y mi utillero me levantó en hombros para escenificar mi entronización.
Desde arriba vi al padre de Tony, que era también su entrenador, alarmado intentando reanimar a su hijo que ya nunca despertaría. También desde arriba los vi por primera vez. Los aficionados no venían a ver a dos boxeadores practicando el arte de la defensa. Lo que buscaban era la sangre; la tragedia. Para ellos, tan sólo éramos gladiadores y uno tenía que morir. Después de eso, perdí el interés por el boxeo. Hice unas 10 peleas más con división de resultados hasta que un boricua me partió la cara y dije: “No más”. Ya no pude volver a pelear igual. Cuando le estaba dando una putiza al rival me venía el recuerdo de Lowell e instintivamente aminoraba el castigo. Cuando era yo el que recibía los golpes, me invadía el miedo a que se repitiera la historia, pero conmigo noqueado. Cuando empezaba mi carrera, creía que llegaría a las 100 peleas como los más grandes. Después de pelear con Lowell me centré en conseguir lo suficiente para poder vivir cómodamente y abrir mi propio gimnasio.
Yo lo maté. Por supuesto, no quería, pero el resultado es el mismo. Pasaron 50 días desde que cayó hasta que murió. Pasarán más de 50 años y yo seguiré recordando el momento en que mi rival cayó como un árbol derribado en el centro del ring. Los doctores dicen que lo mató la fragilidad de su cráneo; que de no haber sido en esta pelea habría sido en la próxima. Hoy no le habrían permitido pelear. Tenía más de 150 combates entre profesional y amateur. ¿Por qué chingados tuvo que ser en mi pelea?
También te puede interesar: Vidas paralelas.