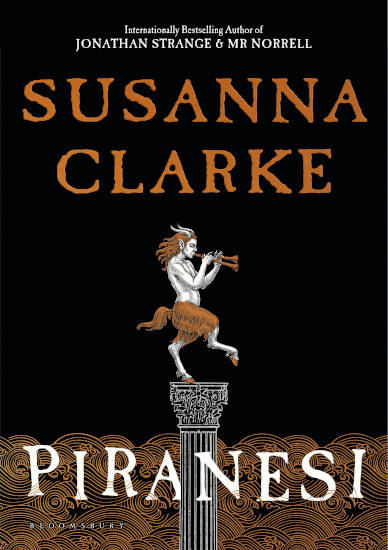Me gusta leer, en verdad no puedo estar un día sin leer algo, unas pocas páginas, un par de capítulos. Leo no necesariamente en orden, ni tampoco una sola vez un mismo texto. Releo, me detengo, hago una pausa, no siempre breve, y regreso al relato o la idea que quedó suspendida.
Leo para hacerme preguntas, me zambullo en textos que a veces me atrapan y otra me aburren; no me importa, la mala literatura es tan fundamental como aquella que nos deslumbra. Es más, los gustos literarios son contradictorios, opinables, rebatibles y, sobre todo personales. Como con la música, el universo de registros posibles es dinámico e infinito. Palabras y notas pueden, indistintamente ser ruido o dar forma a una ecuación perfecta de armónicos o ideas.
Me zambullo en las páginas porque me gusta su olor y su textura; pero también me fascina la plasticidad de los libros en versión digital que me permiten buscar referencias y explicaciones inmediatas en buscadores y páginas de crítica, las que se encuentran, en mi pantalla, a un clic. Cada vez que pulso ésta o el teclado, una nueva puerta se abre y allá voy, me pierdo gozosamente y puedo vagar por horas por variaciones sobre lo mismo, explicaciones contradictorias, hipótesis absurdas o descubrimientos magníficos entregados por nuevas voces o relecturas frescas de un autor u obra que casi había olvidado.

Tengo amigos escritores, un padre poeta, una madre ensayista y una compañera de vida novelista. ¿Tenía escapatoria?, probablemente no. Pero si ninguno de ellos hubiera existido en mi vida, estoy seguro que igual habría elegido a la literatura, al pensamiento, a la imaginación y a la creatividad como las piedras angulares para respirar. Porque eso es justamente lo que el lenguaje nos permite hacer: respirar.
Estamos hechos de palabras, somos palabra; nos constituimos gracias a ellas, nos explicamos en ellas, discutimos gracias a ellas; amamos y odiamos usándolas a veces como mariposas y otras veces como rocas que vuelan por los aires. Somos fonemas y grafemas, sonidos y formas.
Leo textos y leo personas; traduzco e interpreto, ellos hacen lo mismo conmigo. Hoy cuando claramente no se entiende demasiado el presente, ni mucho menos se controla el devenir; más que nunca hay que contar con una buena cartografía para el siglo XXI. En la era de la tecnología y la robotización el lenguaje sigue siendo el rey. Para leer los mapas del futuro habrá que, necesariamente, volver a leer.
También te puede interesar: En busca de nuevos horizontes.