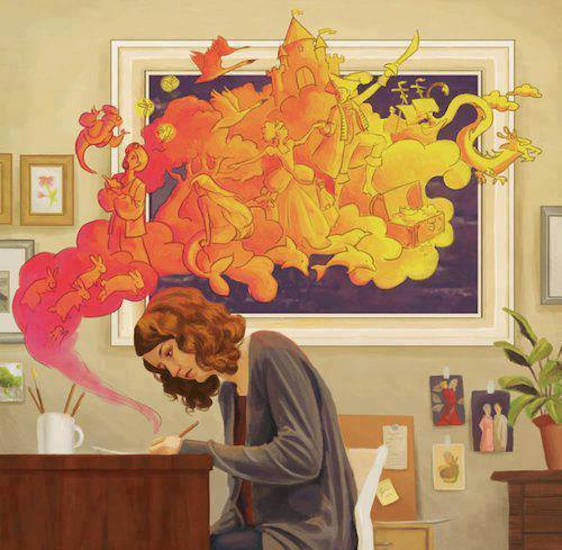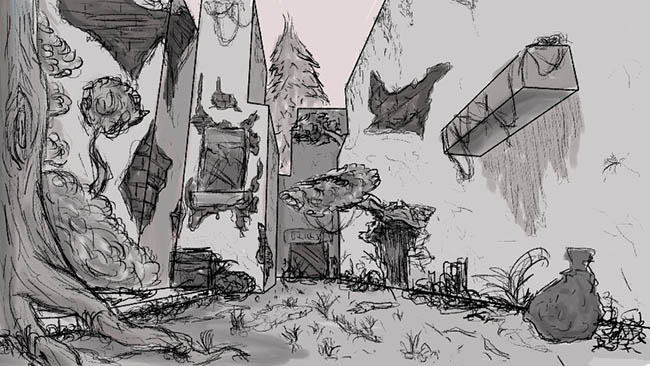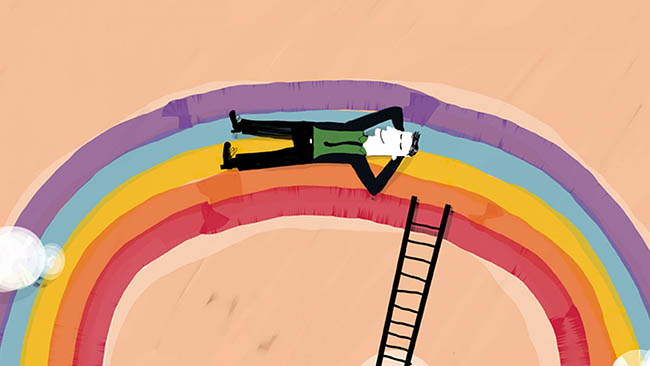Había una vez, en una tierra muy lejana, un reino llamado Toropiara. En él reinaba un monarca llamado “Paco el cruel”, por sus detractores, y “Paco el salvador” por sus seguidores. Años atrás, se había peleado con su hermano Manuel el Rojo por el trono y lo había matado. De haber vencido, Manuel también habría matado a Paco. Los seguidores de Manuel fueron encarcelados o huyeron a reinos limítrofes. Como el monarca fratricida era impotente, decidió que su sucesor sería el hijo de un primo lejano llamado Julián C. Bobon. Pero, eso sí, él educaría a su sucesor. Por supuesto, el pueblo rebautizó a su futuro monarca como Julián “el bobo”. En efecto, en la familia del futuro monarca abundaban las uniones incestuosas y no se podía decir de sus antepasados que fueran unas lumbreras. Peor aún era escucharlo, su voz tipluda y trastabillante confirmaba los peores recelos. Y cuando quería dárselas de culto y hablaba en la lengua del rey Arturo, los traductores sufrían para descifrar sus palabras. Los años pasaron y una buena mañana todas las campanas doblaron, pues el rey Paco había muerto. Sus enemigos celebraron grandes fiestas, mientras que sus seguidores quedaron sumidos en el mayor de los desconciertos. Su líder infalible había muerto y no tenían la menor esperanza en su sucesor.
Con lo que nadie contaba en el reino, era que el nuevo monarca fuese muy consciente de sus limitaciones. Sus instructores y Paco se lo hacían ver todos los días. Por no tener, no tenía ni siquiera los ánimos belicosos y conquistadores de sus antepasados. Por ello, sabedor de que no sería capaz de dirigir el reino, Julián “el bobo” decidió instaurar el puesto de primer ministro y supo elegir a un hombre de la región de la Piara (el reino se componía de las coronas de Toro y Piara) para que llevara a cabo todas las políticas del reino. Eso sí, desde el primer día quedó claro que el monarca tendría todos los privilegios sin ninguna responsabilidad. De esta forma, él podía destituir a su primer ministro y asesores según su capricho, apropiarse de las arcas públicas y, por supuesto, tenía derecho de pernada entre todas las mozas del reino. Ese derecho había sido abolido por su antecesor bajo la premisa de que, si el rey no podía gozar en el lecho con una dama, nadie podía salvo si estaban casados.

Por fortuna, el noble elegido; Rodolfo Juárez, era un hombre bondadoso. Al poco tiempo de tomar el poder, permitió el retorno de todos los exiliados y convenció al monarca para que perdonase a todos los seguidores encarcelados de “Manuel, el Rojo”. De igual manera, anuló el derecho a recurrir al juicio de Dios en los juzgados. Más de una vez en los juzgados, los burgueses presentaban quejas ante los tribunales por desmanes cometidos por los caballeros y los jueces les daban la razón. Entonces, el caballero recurría al juicio de Dios y, como el burgués no sabía combatir, acababa pidiendo perdón al noble ofensor. Finalmente, Juárez abrió las puertas de su reino al comercio con otras naciones e incluso permitió que los trovadores y heraldos reemprendiesen su oficio durante tantos años prohibido por el rey Paco.
Los primeros años fueron de bonanza y todo el pueblo estaba contento con la prosperidad creciente. Solo el califa de Anguila, hombre probo y coherente, renegaba de los “derechos” del monarca y sus amigos a violar las plebeyas del reino y exigía transparencia en las cuentas de la corona. Por supuesto, fue vilipendiado por todos los heraldos del reino y castigado con el exilio donde moriría pobre y abandonado. Todo parecía ir bien en el reino de Toropiara, cuando una plaga de langostas arrasó todas las cosechas en un tiempo tan veloz, que apenas se pudieron almacenar cereales. Como la dieta del reino dependía en gran medida de los cereales, pronto empezaron a morir los vasallos de hambre. Mientras, sus amos seguían alimentándose de carne y pescado todos los días. Fue entonces que surgieron numerosos imitadores del califa que, si bien nunca lograron llegar al puesto de primer ministro, sí consiguieron mermar su popularidad hasta tal punto que el rey, temeroso de la ira popular, decidió despedirlo. Sus sucesores fueron una serie de mentirosos, oportunistas y ladrones que se vanagloriaban falsamente de mejorar la situación del reino y de haber encontrado la solución ideal a los problemas de plagas. Por aquella época, apareció en la vida del rey una cortesana de nombre Karina que, a decir de sus defensores, era una hechicera que le anuló con embrujos el juicio. Los detractores del monarca, no obstante, acabaron queriéndola, pues a través de ella los vasallos adquirieron conocimiento del gran gusto del monarca por vaciar periódicamente las arcas.
10 años pasaron de la invasión de las langostas. Cuando el reino empezaba a recuperarse, llegó la peste bubónica y quedaron sin cosechar los campos por temor al contagio, el primer ministro de turno volvió a mostrar su consabida incompetencia. Para colmo de males, el monarca se encontraba en el reino de Rocafuerte divirtiéndose en una orgía a la que había sido invitado por su primo el monarca vecino. El rey, haciendo nuevamente gala de su falta de carácter, decidió permanecer en Rocafuerte hasta que la plaga hubiese desaparecido. Fue entonces cuando los vasallos de Toropiara se hartaron de tanta incompetencia y corrupción y decidieron que no necesitaban un padre de la Patria. Se levantaron en armas y expulsaron con gran facilidad a los seguidores nobles del monarca. Se repartieron las tierras entre los labradores y, tras la desaparición de la plaga, volvió la gente al trabajo y después de un año de ardua labor empezó a mejorar la situación.

Pese a las restricciones, todo era felicidad en aquella época, pues todo el mundo se sentía dueño de su propio destino. Sin embargo, el rey y su séquito no descansaban. Con la ayuda de sus vecinos levantó un ejército de 10,000 hombres que, a mediados de la primavera, empezó a marchar hacia la frontera. Los toropiáricos se enteraron de ello por unos artistas ambulantes y reunieron de forma desordenada, una armada numerosa, pero compuesta de jóvenes que nunca habían blandido un arma. Los oficiales de este ejército apenas habían visto un combate en su vida. Ambos ejércitos avanzaron a marchas forzadas con el fin de luchar en un terreno más favorable a su causa. El sitio elegido por el destino fue el valle de “las tres cumbres”. Sería una batalla a la antigua usanza donde todo dependería de la puntería de los arqueros y el arrojo de la infantería. La batalla se dirimiría en un valle no muy angosto.
Al despuntar el amanecer, la tierra pareció temblar ante el avance impetuoso de los 2 ejércitos. Durante un par de horas, los toropiáricos resistieron con tenacidad al enemigo, pero cuando éste desplegó su inmensa caballería, la suerte parecía estar echada. Media hora después los restos del ejército retrocedían en desbandada, cuando se oyó a lo lejos un cuerno. Por un momento, todas las miradas se dirigieron al Norte. Ninguno de los dos ejércitos esperaba refuerzos. Un tercer ejército compuesto por decenas de miles de ciudadanos de Rocafuerte que acometieron a las tropas monárquicas. Por su parte, el ejército toropiárico aprovechó el reposo para recomponer sus filas y volver a la carga. En menos de una hora los monárquicos se habían rendido. El líder de los plebeyos de Rocafuerte se dirigió a los toropiáricos.
—Hemos visto su decisión de quitarse las cadenas de su monarca opresor y hemos decidido hacer lo mismo. O nos deshacemos conjuntamente de nuestros opresores o estos acabarán volviendo.
Ambos pueblos se fundieron en un abrazo. A partir de ahí, los soldados del ejército perdedor fueron indultados. En cambio, los dirigentes y los dos reyes fueron condenados al exilio en las islas afortunadas. Ambas repúblicas viven hermanadas y felices de poder elegir a sus dirigentes desde entonces.
También te puede interesa: El beso de la Tosca.