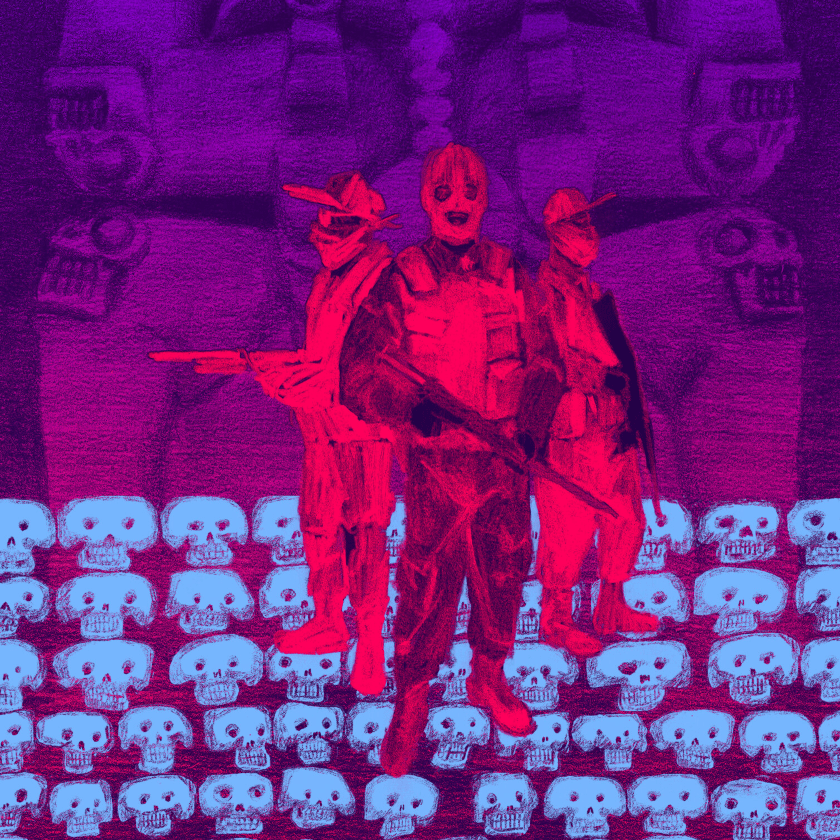En otras columnas de opinión ya había mencionado que con la pandemia del Covid-19 se evidenciaron y agudizaron las desigualdades y la marginación que padecen amplios sectores de nuestro país. Las recomendaciones hechas para tratar de prevenir contagios del virus parecen un contrasentido en ese México olvidado carente de servicios públicos y sociales, que malvive de la economía informal, o que sobrevive frente a la inseguridad y el crimen organizado. Comprar un tapabocas, lavarse las manos, no salir de casa y hasta cuidar la vida, son prácticas para muchos mexicanos imposibles de realizar.
En este marco de ideas es que escribo hoy la reflexión que me quedó a raíz de que, en fechas recientes, escuchara una historia que me paralizó. Después del pasmo en que me dejó la historia de horror que escuché, por fin pensé en la necesidad de escribir y compartir el pesar y la pesadilla que algunas familias vivieron producto del crimen organizado y la incapacidad del estado para atender tan aguda problemática. Esto nos habla, como intento mostrar en mi reflexión, de la transformación del México olvidado en un México que está al borde de la putrefacción.
Una historia de horror
A principios de febrero de 2021, en un poblado rural del centro del país, no muy lejano a la Ciudad de México, la vida amenazada por la pandemia se conmocionó aún más por la violencia del crimen organizado. En ese pequeño poblado, donde hay pocas posibilidades de recibir atención de salud, donde la gente debe salir a trabajar en los campos agroindustriales de los estados cercanos a cambio de salarios muy bajos, y donde la juventud no sigue estudiando porque eso no tiene sentido en sus vidas, el tejido social se descompone al grado de la putrefacción. Ahí ocurrió la siguiente historia de horror.
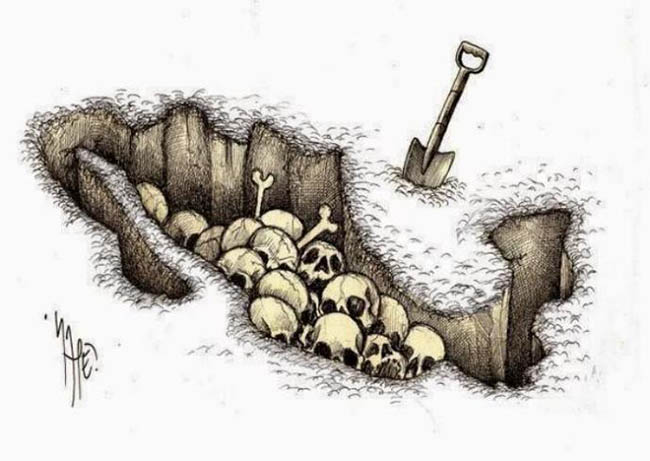
(Por obvias razones los nombres y referencias que pudieran dar con el poblado donde ocurrieron los hechos han sido cambiados. Así también algunos detalles que quedaban como lagunas o situaciones contradictorias de la historia que escuché).
Una tarde Margarita, una niña de doce años, salió a recoger leña para cocinar. Después de que sus abuelos escucharan un grito y un rechinido de llantas, salieron y vieron que había desaparecido. Jocelin, una joven de quince años, también desapareció. Los padres pensaban que se había ido con el novio, pero cuando él regresó de trabajar se dieron cuenta de su error. Josecito y Anita, hermanos de seis y ocho años, también desaparecieron. En la mañana estaban jugando en el traspatio. Al mediodía su madre se dio cuenta de que ya no estaban ahí.
Estas desapariciones alertaron a los padres y familiares de los menores. Semanas antes habían desaparecido un par de jovencitos, menores de 18 años, cuyos cuerpos descuartizados aparecieron días después. También un niño de nueve años que vendía paletas había desaparecido recientemente. Margarita, Jocelin, Josecito y Anita parecían sumarse a la creciente cifra de niños y jóvenes desaparecidos en ese pueblo. Pronto, padres, madres, familiares y vecinos comenzaron a movilizarse para buscarlos. Fueron a una fosa clandestina para ver si había cuerpos frescos. No encontraron nada. Se acercaron al “Líder”, un jefe del narco en el pueblo, para ver si podían obtener su apoyo. Acudieron a la policía local y a la Guardia Nacional para seguir su búsqueda. No queda claro, pero de alguno de estas dos fuentes obtuvieron información relevante: los niños y jóvenes podían estar en una de las cuevas.
Ya en la noche se internaron en el cerro y llegaron ahí donde alguna vez la mamá de Margarita había pasado –cuando ella trabajaba en un campo agrícola cercano– y donde en aquél entonces había notado un olor especial. Llegaron a un laboratorio o fábrica clandestina de cristal –esa droga que atrapa y mata a miles de personas al año en el mundo–. Escucharon gritos que decían “¡no despierta!”. Ahí estaban Margarita, Jocelin, Josecito y Anita. Jocelin era la que gritaba, refiriéndose a Margarita, quien estaba inconsciente. Josecito y Anita inmóviles en el suelo. Sus cuerpos varias horas de haber dado el último espasmo de vida. Rosa y Vicky, dos jóvenes de dieciséis años también estaban ahí, apenas con algunos movimientos en sus cuerpos. Ellas habían desparecido unos días antes que los demás.

Todos habían sido abusados sexualmente y a todos los habían obligado a tomar la droga que estaban fabricando y con la que estaban experimentando. Los más pequeños no aguantaron. Josecito y Anita murieron. Sus órganos internos estaban destrozados. Los demás fueron llevados al hospital. Todos tenían daños por la droga y por la violación sexual.
En el lugar de los hechos encontraron el material y la maquinaria con que se preparaba la droga, pero no había ninguno de los perpetradores. No obstante, había grabaciones de las cámaras púbicas que recientemente se habían instalado. Con ello y con lo que poco a poco fueron diciendo los niños y jóvenes cuando despertaron, las familias se enteraron de que los responsables eran un grupo de jóvenes, también del pueblo, quienes eran conocidos y conocidas por haber formado una banda. Se autodenominaban “los tranzas”; comenzaron consumiendo y luego vendiendo droga. Algunos también estaban vinculados con las redes de huachicoleros.
La banda, conformada por hombres y mujeres adolescentes y jóvenes (de entre 14 y 21 años), parecía estar actuando sin apoyo de ningún adulto. Al menos ésa es la historia que se cuenta en el pueblo. Después de que un par de ellos habían sido identificados y detenidos, al final fueron puestos en libertad. Los habitantes del pueblo y, en particular, los familiares de las víctimas estaban indignados. Clamaban justicia y aseguraban que quemarían vivos a los jóvenes delincuentes. Padres, madres y familiares de las víctimas, además, también eran familiares (cercanos o lejanos) de los perpetradores. El pueblo está dividido, destrozado, a causa de la garra del narcotráfico y el crimen organizado.
Cuando narro estos hechos, unos días después de haber ocurrido la tragedia, los jóvenes perpetradores aún seguían vivos, en libertad; los padres y madres seguían consternados, enfurecidos, pero, al mismo tiempo, con miedo. Las autoridades parecían seguir rebasadas. Los narcos, huachicoleros y delincuentes siguen con sus actividades.

El origen de la tragedia
Este terrible acontecimiento sucedió, como mencioné antes, en un poblado marginado donde hay pocas posibilidades de tener un empleo digno, donde hay poca o nula atención para el cuidado de la salud, donde las escasas instituciones educativas no logran sus objetivos, donde las viviendas son precarias, y donde no hay empleo u oportunidades de desarrollo local más allá de trabajar en las empresas agrícolas cercanas con bajos salarios y amplias jornadas de trabajo.
El escenario de esta tragedia, de esta historia de horror, es ese México olvidado por décadas donde, como muchos otros poblados de nuestro país, se ha convertido, con los años, en un terreno fértil para que germinaran actividades delictivas y para que el crimen organizado capturara el interés de los jóvenes.
Cuando la juventud no tiene expectativas de vida, cuando no hay oportunidades reales y duraderas para tener un futuro halagüeño, ellos y ellas buscan opciones y soluciones en lo que vislumbran como alternativas a su miserable presente. La venta y el consumo de drogas es una de éstas. Una vez que los jóvenes incursionan en este mundo es “fácil” que transiten hacia actividades atroces como las de la historia de horror que aquí narro. Es inconcebible que los perpetradores de tan atroz crimen sean jóvenes, conocidos y hasta familiares de las víctimas. Pero es cierto. Es parte de esta realidad que cada vez tenemos más cerca. Es parte de un México que ha quedado al olvido de políticas públicas eficaces; es parte de un México producido por la injusticia; por la marginación y la pobreza, pero, sobre todo, por la insultante desigualdad que vivimos.
El México olvidado se ha convertido en un México al borde de la putrefacción y ese México está cada vez más cerca, porque cada vez hay más Mexicos olvidados que, en algún momento, si no se logran transformaciones reales, se convertirán en un México cuyo estado de descomposición hará imposible si quiera pensar en un futuro promisorio. Ahí es donde estamos. Ahí es donde se cierra ésta y muchas historias de horror que nos laceran como país. Ahí nos encontramos, frente a la pandemia del nuevo coronavirus y frente a la epidemia del crimen y la inseguridad, pero también de la desigualdad y la falta de justicia social.
También te puede interesar: Instantáneas del 2020. Afectaciones en la vida cotidiana y familiar a causa de la pandemia.