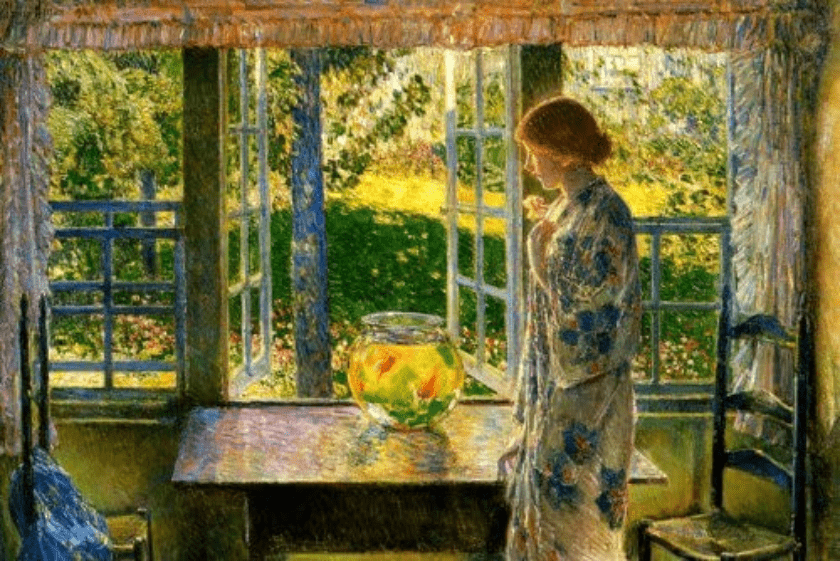El castillo no le pedía nada a los de los cuentos de hadas. Torres, puente levadizo y 40 recámaras. Salón de baile, grandes jardines, bosque, caballerizas, lago. Los empleados eran tantos que sería imposible conocer a todos.
Era famoso por la abundancia de sus comidas, pero, sobre todo, por la generosidad con que los duques acogían a cualquiera que necesitara asilo. Un conde venido a menos ya recibía visitas en sus aposentos. En pleno siglo XXI, un castillo con veinte mozos a la hora de la comida. No iba a desaprovechar la oportunidad.
Los duques se paseaban por los jardines, montaban a caballo, leían y conversaban, ajenos a los milagros que hacía el ama de llaves para mantener el orden entre la rotación de huéspedes. Desde abajo, en el área destinada al servicio, el mayordomo y la cocinera dominaban el resto de la situación.
Y entonces llegó el virus. ¿Cómo luchar contra un enemigo microscópico que, para colmo de males, ni siquiera estaba vivo? El duque llamó al ama de llaves y al mayordomo. Era imperioso organizar la estrategia. Lo primero, abastecerse para el sitio. Lo segundo, levantar el puente levadizo. Cualquiera era libre de marcharse en el momento en que lo decidiera, pero quien saliera del castillo, tendría prohibido regresar mientras el enemigo acechara a sus puertas. Así lo dispuso el duque y todos estuvieron de acuerdo. Ni uno solo optó por irse. Aprovecharían el tiempo para meditar sobre sus vidas y hacer los cambios necesarios. La pandemia sería una oportunidad para demostrar de qué estaban hechos. Faltaba más.

La vida siguió su curso. En apariencia, poco había cambiado. Los duques desayunaban café y pan dulce en su habitación, paseaban por los jardines, montaban a caballo, leían y platicaban con los huéspedes. Pasaron semanas y el ambiente era casi festivo. ¡Qué aventura! Pasó un mes y los inquilinos, que vivían a costa de los duques, sonreían con gratitud. Al segundo mes, las sonrisas se congelaron. En el tercero, surgieron discusiones acerca de la estrategia del duque. En el cuarto, el conde que se había instalado en el castillo como si fuera suyo, desertó. Su huida abrió posibilidades entre el resto de los habitantes del castillo. Con o sin virus, el mundo estaba afuera.
Y así, poco a poco, el castillo se vació. Primero, los huéspedes, después el servicio. Hasta que un buen día los duques se despertaron solos. Nadie les llevó el desayuno, nadie ensilló a los caballos o alimentó a los perros. Consternados y hambrientos, los duques recorrieron el castillo. Antes de irse, el ama de llaves había ordenado una limpieza profunda y tanto las habitaciones principales como el área de servicio lucían impecables. En el comedor, dos lugares estaban puestos, había café, fruta y una canasta de pan. En la cocina, un platón con comida suficiente para la comida y la cena.
—No está mal —opinó la duquesa—. Será un descanso. ¿Hace cuántos años que no estamos solos? Y será una oportunidad para aprender a valernos por nosotros mismos. Los tiempos están cambiando.

El duque estuvo de acuerdo. Con una nueva estrategia, estarían bien. Lo primero fue soltar a pastar a los caballos. Ocuparse de ellos les llevaría demasiado tiempo. Los perros eran menos problema, con que tuvieran los platos llenos de comida y agua, sería suficiente. Hacer la cama no debería tener ningún grado de dificultad, tampoco barrer, sacudir, limpiar el baño, cocinar, lavar y planchar la ropa… Los problemas surgieron cuando les fue imposible encontrar las herramientas necesarias para llevar a cabo los trabajos. Gracias a Dios, la cocinera había dejado lo suyo en la alacena.
El duque descubrió que le divertía experimentar con los alimentos y la duquesa que era una artista para poner mesas y hacer floreros. El quehacer podía esperar, ¿qué tanto podrían ensuciar dos personas? Lavar los platos sería suficiente. En cuanto a los blancos, había de sobra como para usar nuevos durante meses. Claro que eso no sería necesario. El virus se debilitaría en cuestión de semanas, pensaban.
Pero los duques han visto a los árboles perder las hojas, retoñar y perderlas de nuevo y el virus sigue a las puertas del castillo. Los caballos mantienen el pasto corto y abonado, han nacido una variedad de legumbres en la hortaliza, los perales han dado fruto y las gallinas ponen diez huevos diarios. El duque ha descubierto mil formas de prepararlos. Hay tal cantidad de flores que la duquesa ahora las usa también en el pelo. Para ordeñar, se disfraza de campesina. Para poner la mesa, de mayordomo. Al duque le ha crecido el pelo y la barba. Cuando cocina, los ata con una cinta de su mujer. Ella lo encuentra muy guapo con el gorro y el delantal de la cocinera. En cuanto al quehacer, es cuestión de organizarse. El castillo tiene 40 habitaciones. La nueva estrategia es fácil de implementar: una vez que una de ellas se ensucia, se cierra la puerta y se utiliza la siguiente. Para cuando todas sean inhabitables, el enemigo se habrá cansado del sitio… y quedan los cuartos de abajo, las caballerizas y el granero.
También te puede interesar: El vendedor de covides.