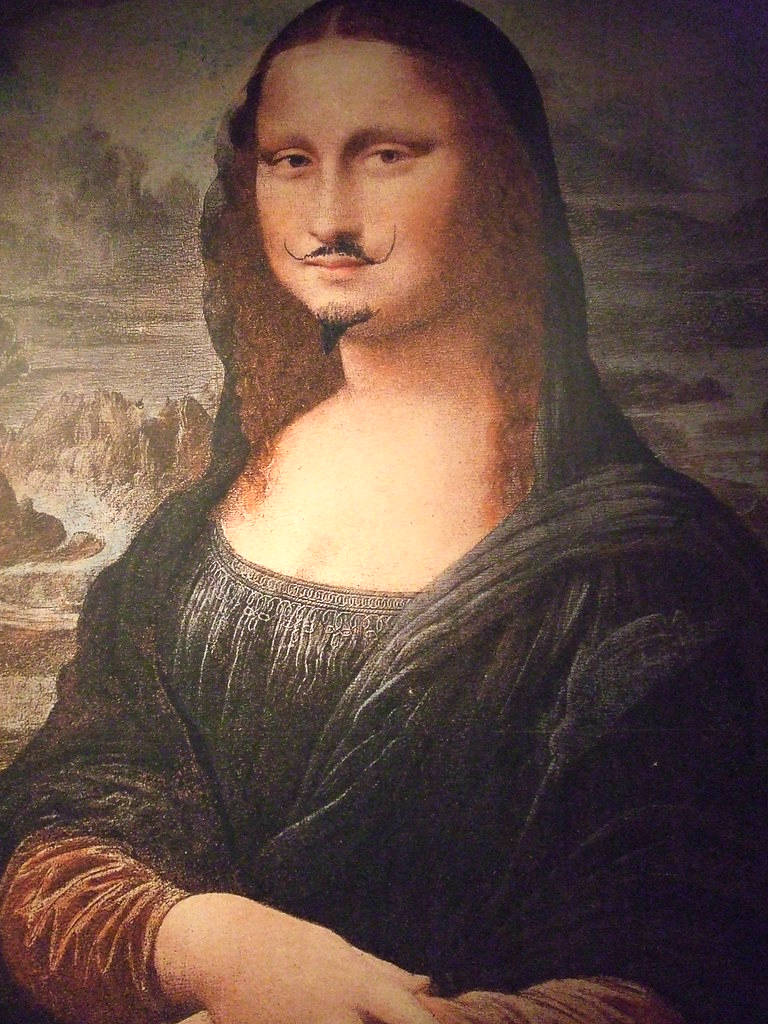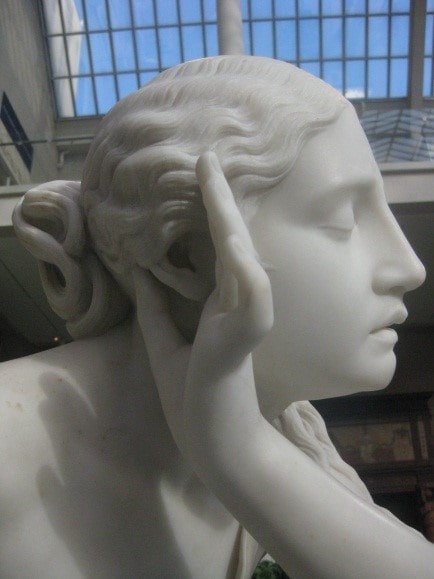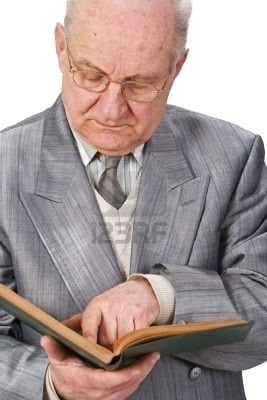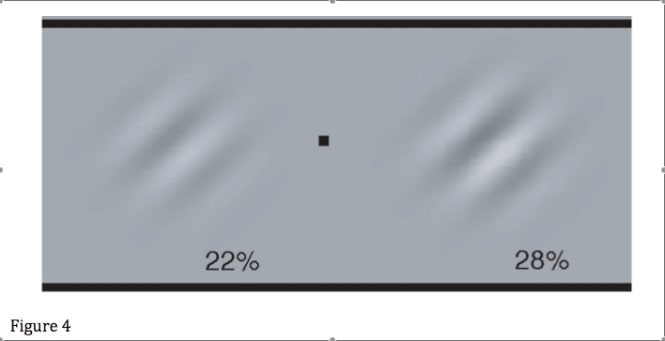Las deformaciones de la comunicación son producto de una mediación sin interlocución, sin fuente ni receptor. No hay comunicación que no pase primero por lo interpersonal. Hablábamos mucho de teléfono descompuesto, sin embargo, hoy las redes sociales y los comentaristas a modo han exponenciado las distorsiones y las han convertido en una posverdad. Una verdad en que lo dicho tiene mayor validez que el hecho.
El problema nace de una democracia fallida donde el “Kratos” (del poder, del gobierno, de las oligarquías mediáticas, las instituciones débiles y los liderazgos efímeros) cegados por su propia manutención, por su afán de anquilosarse, desatiende un “Demos”, que en su desorientación y abandono cuestiona constantemente al kratos a través de microquerellas circunstanciales, movimientos y manifestaciones de grupos cada vez más pequeños, más representativos, cierto, pero más divisivos que, aunque efímeros, se hacen temporalmente populares y fracturan.
Estamos sin reservas ante una crisis de la democracia que trae como consecuencia un déficit de expresión donde la sociedad no reconoce y tampoco produce señales claras. Los temas se multiplican y se convierten en un múltiple nada inaprehensible que confunde y hace perder la identidad, restando unidad y constituyendo fracciones en la sociedad; fragmentos recompuestos conforme el dictado de la circunstancia.
Desde tiempos perfectamente recuperables por la memoria y su instrumento de trabajo que es la historia, podemos observar que en este territorio mexicano (ojo, no país) vemos cómo, el instrumento más recurrido para ejercer la dominación es la división.

El jesuita Clavijero describe con claridad el cierre del Colegio de Tlatelolco, “para que los indios no aprendan tanto”. Tanto como los colonizadores que, más aptos para la guerra y la aventura que para las letras que sedentarizan, fueron en aquellos tiempos rápidamente sobrepasados por los indios que se hicieron pronto del lenguaje teológico, filosófico, legislativo y científico, que allí se prodigaba generalmente a través de la enseñanza de sacerdotes. El miedo a la igualdad de conocimiento es una división primera.
Más recientemente, las reflexiones de Thomas Piketty en Capital e ideología (Ediciones Seuil, septiembre 2019) al otro extremo y en otro contexto, reiteran y hacen vigente la vieja fórmula: divide y dominarás.
La politización de la inmigración señala cómo es que las nuevas generaciones de migrantes votan claramente en un sentido progresista versus el social nativismo (los neo-nacionalistas) como trampa identitaria poscolonial, que lo hace en favor del mantenimiento de un conservadurismo. Clavijero y Piketty parecen apuntar con seis siglos de diferencia el mismo problema.
La plaza pública, expresión que acuerpa mucho del efervescente conversatorio nacional y que se expresa en las sobremesas en coloquios e intercambios de mensajes sobre todas las plataformas sociales, es una buena referencia para observar el abanico de todas las divisiones.
Ya no se trata sólo de la división entre fifís y chairos nacionales, sino entre pronorteamericanos y antigringos, proglobales y mundialifóbicos, proamericanos en favor y en contra del presidente Trump, antigringos en favor y en contra del T-MEC. Fifís light y encumbrados, chairos leves o carburados, chairos fifí y fifíchairos, por un lado, y bandas ultra, carteles y pandillas, por el otro. Y si agregamos el enfoque de género Lords y Ladies, feminismos de todo color e ideología, movimientos LGBT+, las divisiones se amplifican hasta el infinito partitivo donde priva la ingeniería social subatómica, molecular y cuántica.
La idea de México sobre la que durante décadas se ha volcado el analista cultural Emilio Cárdenas, existe hoy un poco menos, se desdibuja para favorecer la concepción de un país de unos y no de otros, posicionándose como premisa mayor ante la idea del ser o una idea del ser, mexicana, con la que me siento mas cómodo.
Las nociones de traspatio, de hermano mayor o de potencia cultural, se diluyen rápidamente frente a realidades más concretas y vinculadas al devenir cotidiano como la guerra de los cárteles, el desempleo, la inseguridad, el huachicol y la corrupción. Todas aparecen como las luchas de los buenos frente al mal ampliamente extendido.

Ante estas realidades, cómo generar una narrativa de país que sea común a los 130 millones de ciudadanos y en la que se reconozcan todos, una que no caiga en el simplismo folclorista y siempre sectario y regional, una en que no se hable con ligereza de las aportaciones desiguales de un Estado u otro a la Federación (que es la idea política de país), como lo vienen haciendo algunos políticos del norte, bien apoyados por las industrias locales, una en fin, que combine la compasión, es decir, la capacidad de mirarse en la mirada del otro, el gusto por lo distinto, la sensualidad, y la coquetería también de etnicidades plurales y distinguidas, la solvencia moral, ésa que sabe responder sí o no, y en consecuencia hace ganar tiempo, ésa que genera confianza en un sistema que obliga a simple consideración de las alteridades, una en que los lugares de salida al desarrollo sean lo más parejo posible para que las diferencias en el camino se establezcan meritocráticamente y con el reconocimiento natural de los individuos que conforman el aparto social.
Ese relato de país no existe, pero tiene sentido por las condiciones geopolíticas e históricas. México es el de las equis poderosas que sugieren cruces de caminos, de culturas, de hibridaciones humanas. México es naturalmente su mexicanidad que es mayor a su territorio, una propuesta de humanidad que está en las antípodas de los supremacismos. Trabajar intensamente en la descolonización es el mayor reto.
Entender las motivaciones atávicas del narco y atenderlas, el afán de Kratos dominante y mitigarlo, vacunarse contra la inocuidad de un Demos entumecido y agilizar su inteligencia y capacidad transformadora. Con estos hilos de urdimbre, tejer una trama de elocuencia nueva, comprometida y animada de un potencial que conmueva, ésa es la narrativa deseada.
Me parece que se puede lograr pensando prospectivamente a partir de nuestros vectores definitorios. Qué nos trajo hasta aquí y qué nos puede llevar a ese lugar que deseamos. Pensar como hermano mayor no es pensar en ser mayor, más grande, mejor que el otro, sino demostrativamente ser con los demás en una solidaridad constructora del nosotros que rete y convide, que enseñe y promueva, que sepa aprender y desaprender también.