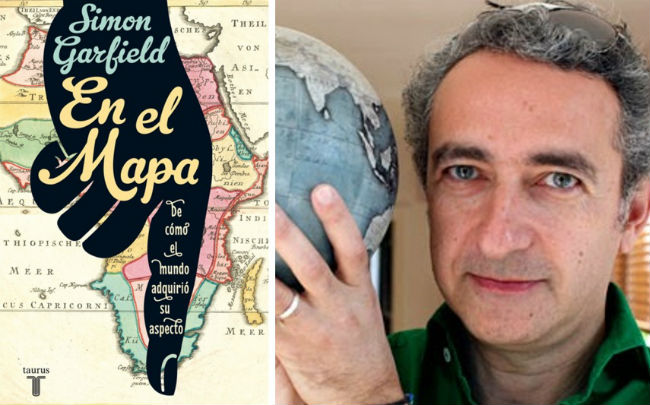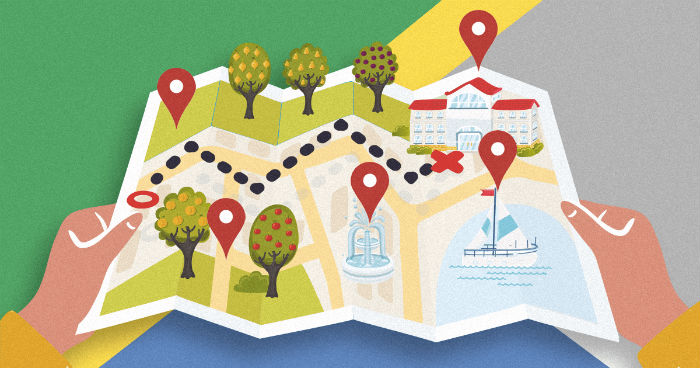“Sólo alguien que está bien preparado tiene la oportunidad de improvisar “, escribe el gran Ingmar Bergman en La linterna mágica, su autobiografía.
Aparentemente la improvisación surge del apremio, del acorralamiento. De pronto encontramos que el camino que transitábamos termina y, ante nosotros, aparece indistintamente el precipicio o el punto de partida de nuevas rutas. La percepción del lugar en el que nos encontramos dependerá de la forma en que interpretemos ese punto de inflexión.
Por otra parte, los mecanismos con base a los cuales tomamos una opción en particular son diversos. Los momentos de profunda decisión raramente surgen del azar. Siempre hay algo previo en nosotros; una pulsión que se ha ido movilizando, a tientas, intuitiva e inconscientemente mucho antes del momento en que elegimos qué haremos.

La forma en que decidimos surge, a veces, desde la desesperación, no del conflicto mismo, sino de la falta de lucidez que nos podría haber permitido estar preparados para lo que nos ocurre. En otras oportunidades la decisión se toma por descarte, por hastío incluso, sabemos cómo terminará aquello por lo que optamos, pero insistimos en seguir en la misma lógica, “más vale diablo conocido que diablo por conocer” nos decimos y nos mantenemos en la comodidad de la molestia cotidiana.
Decidimos por miedo, rabia y cansancio. También lo hacemos por la tentación de lo que se nos ofrece, por el entusiasmo del momento y porque confundimos deseo con necesidad. Decidimos porque lo que se nos presenta coincide con lo que creemos normal, natural y justo para nuestros intereses; actuamos en base a ello porque pensamos que el poder hacerlo es un acto de libertad e incluso de emancipación.
Toda posibilidad es una oportunidad y toda decisión es un acto político. Psicología y política conviven en nuestra cotidianidad de manera mucho más frecuente que la que aceptamos.

Desde siempre, hemos adaptado nuestra ideología a nuestras decisiones y las mismas han ido definiendo nuestro sistema de creencias. Votar, optar, definir, sufragar, elegir, todas las conjugaciones de esos verbos implican un teórico proceso reflexivo. El problema radica entonces, no en la ausencia de un proceso introspectivo y hasta analítico, no, el problema es otro.
La dificultad mayor de nuestra forma de decidir es que lo hacemos sesgada e ideológicamente; confiamos en nuestra capacidad de objetivar el problema y olvidamos que todos nuestros mecanismos de juicio se sostienen en nuestra experiencia y formación cultural previa. Pensamos con base a aquello a lo que nos dedicamos y terminamos creyendo que la forma correcta de entender un problema es utilizando los conceptos y herramientas comprensivas con las que enfrentamos nuestra cotidianidad. Es decir, querámoslo o no, estamos condicionados por el discurso que ha justificado todo aquello por lo que hemos optado antes.

La ecuanimidad es un atributo muy complejo de alcanzar, es más, no está del todo claro que ello sea posible. Lo que sí se puede y se debería exigir de cada uno de nosotros es que desconfiáramos, ante todo, de todos nosotros mismos, de nuestras parcialidades, de nuestra zona de confort. Que avanzáramos hacia la responsabilidad que supone abrir el horizonte de nuestra experiencia y nos atreviéramos, antes de elegir, a integrar a nuestro discurso elementos que nos generarán duda y disconfort. No nos debería sorprender que lo optado fuera lo mismo que hubiéramos acometido sin el ejercicio previo. Pero tal vez, sólo tal vez, integraríamos un pequeño matiz a nuestro análisis, el que permitiría abrir nuestra mente a nuevas ideas y perspectivas que podrían, con algo de necesario desasosiego, sacarnos de los habituales esquemas desiderativos que gobiernan nuestras decisiones.
Muchas veces creemos decidir, cuando en realidad lo que hacemos es improvisar. Lo hacen nuestros gobiernos y lo hacemos los ciudadanos y, a diferencia de Bergman, rara vez estamos preparados.
También puede interesarte: Confesiones de invierno.