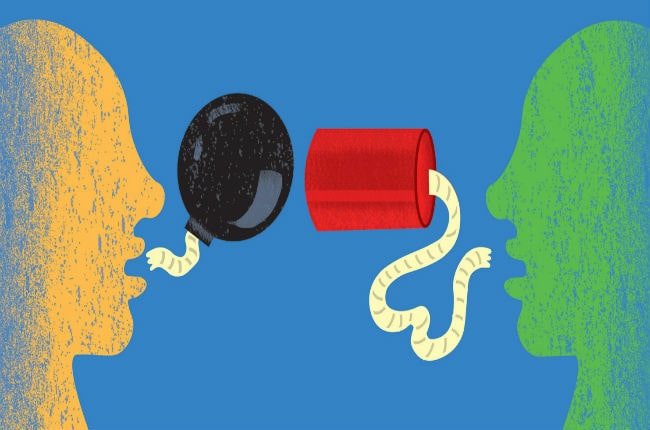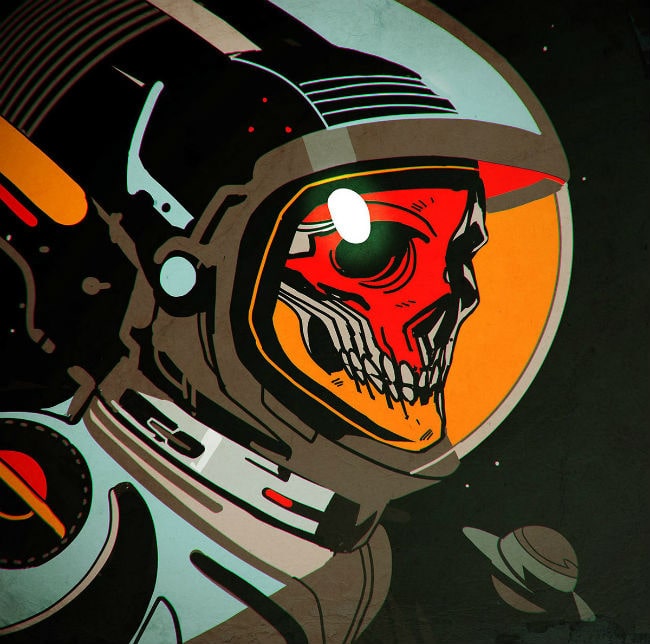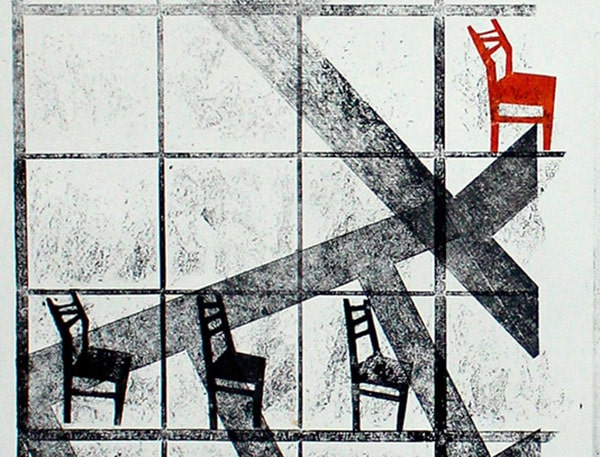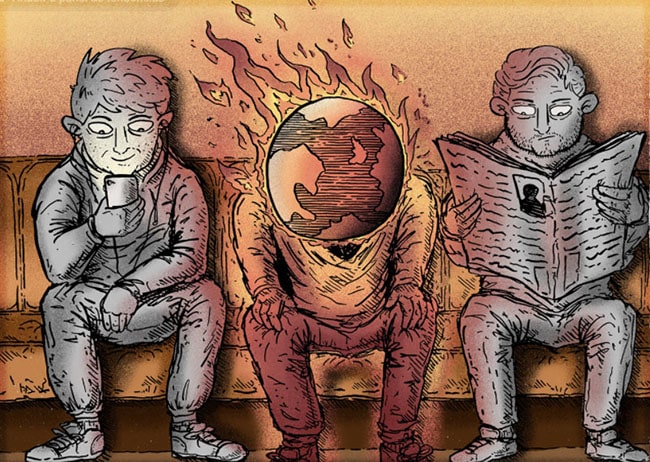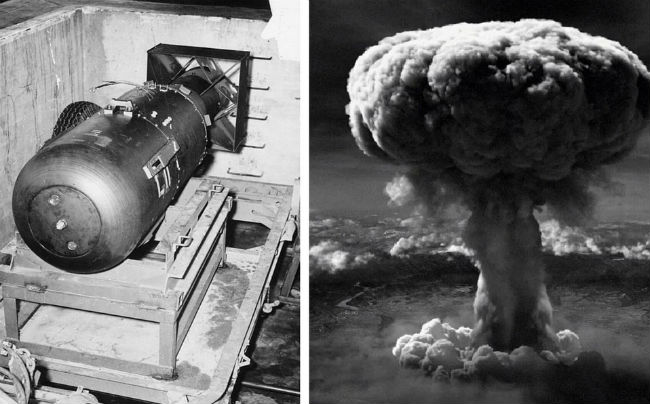Manuel ‘El Loco Valdés’ muerte a la edad de 89 años víctima de cáncer
Una lamentable noticia conmocionó al mundo del espectáculo en México la mañana del 28 de agosto al confirmarse la muerte de Manuel ‘El Loco’ Valdés, uno de los actores mexicanos más afamados de la época de oro.
El fallecimiento de Manuel ‘El Loco’ Valdés fue confirmado por su hijo Pedro Valdés. El actor murió a las 3:40hrs., del viernes después de luchas duramente contra un cáncer de pulmón diagnosticado años atrás.
La noticia de la muerte de Manuel ‘El Loco’ Valdés se dio a conocer esta mañana y siempre lo recordaremos por su peculiar sentido del humor y personalidad irreverente.https://t.co/YB4KaEWZpx
— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) August 28, 2020
Manuel ‘El Loco’ Valdés mantuvo su lucha contra el cáncer de pulmón por tres años y en los últimos meses su salud se complicó, pero sin perder el humor que siempre lo caracterizó, según fueron las declaraciones de su hijo mayor Manuel G. Valdés, en una entrevista otorgada el 14 de agosto.
“Nos cuesta mucho trabajo ver a nuestro padre enfermo, un hombre tan vital y que lo están sacando con imágenes desagradables, que lo exhiban en silla de ruedas. No queremos preocuparlo, por lo mismo no salimos muy seguido en los medios de comunicación”, indicó.
Manuel Valdés Castillo, conocido como ‘El Loco Valdés’, nació el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el techo de una familia artística: su padre Rafael Gómez Valdés Angellini y su madre fue Guadalupe Castillo originaria de Aguascalientes.
Su infancia, adolescencia e incluso en el ámbito laboral pudo compartir con sus dos hermanos Germán Valdés «Tin Tan» y Ramón Valdés («Don Ramón» del Chavo del Ocho), ambos destacados artistas mexicanos.
Esta dinastía Valdés supo ganarse el cariño del público, hasta el punto de arraigarse en la cultura popular mexicana #EspecialesNT https://t.co/FIV4nqj4D7
— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) August 28, 2020
Su vida en la infancia la desarrolló como cualquier otra persona, entre juegos y peleas con sus hermanos, entre los estudios y cientos de sueños que se planteaba para el futuro.
Cumplidos los 7 años, su familia decide viajar a ciudad de México para buscar una mejor oportunidad de vida, a los 13 años y junto a su hermano Germán participa en la primera película “El niño desobediente”, donde a pesar de no tener unos de los roles principales, Manuel Valdés sintió un fuerte apego con el ámbito artístico.
A sus 19 años, joven y ansioso por mostrarse ante los ojos del espectáculo de su país natal, en los años 50, incursionó en el mundo del espectáculo como bailarín de conjunto y acompañando a «vedettes» y cantantes en el ballet de Televicentro.
Tras cinco años de baile en el espectáculo televisivo, en 1955, sus compañeros le bautizaron con el apodo de “El loco” Valdés y las puertas no tardaron en abrirse para él y su buen sentido del humo.
A los 24 años, tuvo su primera oportunidad estelar en el programa de televisión “Variedades del mediodía” por su gran capacidad para improvisar y hacer reír a la gente sin necesidad de guion
A sus 35 años, en 1966 participó en la comedia “Operación jaja”, donde nuevamente demostró su capacidad de improvisación y gran sentido del humor.
En 1970, cuando Manuel Valdés cumplió los 40 años y fue nuevamente invitado a participar en la serie “Ensalada de locos” una comedia donde personajes como Héctor Lechuga, Manuel «Loco» Valdés y Alejandro Suárez realizaban sus distintas interpretaciones y sketch televisivos.