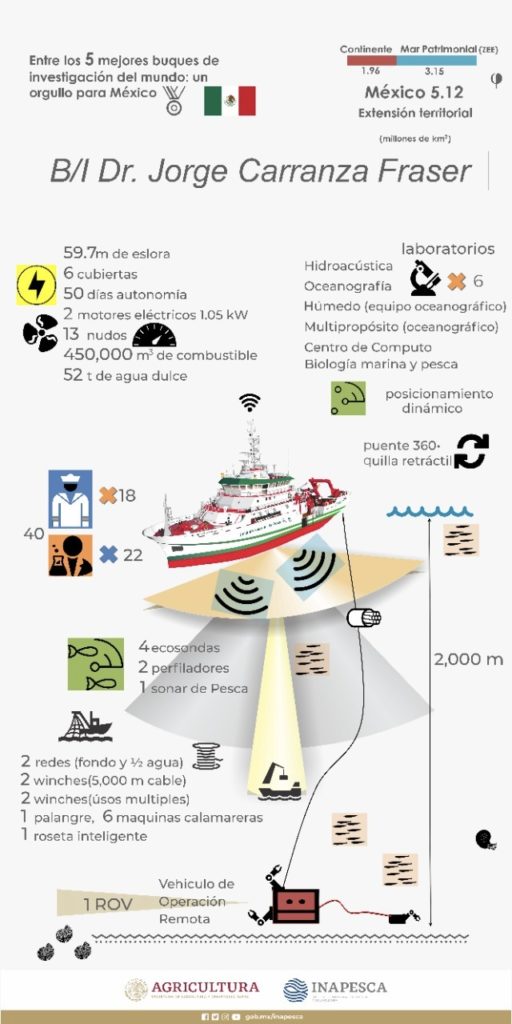Siempre he trabajado en un esquema “híbrido”: una parte del tiempo en casa y otra en las oficinas de mis clientes. Hace 30 años, cuando empecé a trabajar así, mi situación era privilegiada, ya que muy pocos de mis pares podían hacerlo. También era bastante complicada: comunicarme con mis colegas desde casa era difícil, interactuar con ellos de otras formas era prácticamente imposible. Todavía recuerdo mis primeras incursiones en internet: esos largos segundos escuchando los pitidos del módem, deseoso de que ahora sí se diera el milagro de la conexión.
Hoy, la situación es muy diferente. La tecnología nos permite interactuar a distancia de formas mucho más diversas y eficaces; cada vez son más las actividades que podemos hacer desde casa y el espacio virtual nos es más familiar cada día. La pandemia aceleró la adopción del teletrabajo y mostró su factibilidad y sus beneficios. Al parecer, esta situación es en cierto grado irreversible: si bien las oficinas tendrán todavía un lugar, éste sólo será una parte de nuestro espacio de trabajo.

Esta perspectiva plantea la pregunta de cuáles actividades deberíamos hacer en casa y cuáles en la oficina, es decir, para qué si vale la pena reunirnos en un mismo momento y lugar. Un modelo tomado del mundo de la educación que puede ayudarnos a construir una buena respuesta es el del Aula invertida (Flipped Classroom). Éste propone invertir (intercambiar) las funciones pedagógicas del aula y del trabajo en casa (la “tarea”). Responde a la evolución tecnológica que permitió documentar el conocimiento de maestros, maestras y especialistas en medios digitales, sobre todo videos, que los alumnos pueden ver en casa.
Los alumnos solíamos ir a clases para “recibir” la información y el conocimiento que las maestras y los maestros “vertían” en nuestras mentes a través de sus exposiciones. Hoy existen plataformas con recursos abundantes, acerca de cualquier materia, con los que podemos sustituir estas exposiciones (un buen ejemplo es Kahn Academy:). Si podemos recibir el conocimiento en casa (“de tarea”), ¿para qué querríamos ir al salón de clases? La respuesta es: para practicar con esos conocimientos, para resolver problemas, para comentar y debatir y, sobre todo, para colaborar con nuestros pares. Actividades de aprendizaje fundamentales que antes nos dejaban de tarea o que, de plano, no hacíamos.
De la misma manera, la oficina invertida dejaría para la casa todas las actividades de baja interacción. Por ejemplo, ver presentaciones, consultar informes, participar en juntas informativas, registrar información, colaborar sobre documentos o tener conversaciones sencillas. La oficina sería entonces el espacio para las conversaciones complejas, de alta interacción, que necesitan de la energía, la espontaneidad y la magia que sólo surgen del contacto en vivo.

Se me ocurren tres razones para ir a una oficina:
∙ Conectar con las personas. Somos seres sociales. Las conexiones interpersonales son el tejido de la organización. Los encuentros en Zoom no pueden replicar la intensidad y la calidad de la conversación que sucede acompañada de un buen café o una comida agradable.
∙ Colaborar informalmente. ¿Cuántas conversaciones espontáneas disparan intercambios relevantes para la organización? El pasillo y los espacios de café son indispensables para relajarnos un momento e intercambiar ideas que pueden llegar a crear grandes proyectos.
∙ Cambiar de espacio. Pasar todo el tiempo en el mismo espacio y con las mismas personas puede llegar a ser difícil. Salir a la oficina, estar unas horas en otro espacio, frente a otras caras, puede ayudar.
Aquí me surge otra pregunta: ¿cómo deben ser los espacios, reales y virtuales, de la oficina y de la casa para liberar todo el potencial de la oficina invertida? Las cadenas interminables de videoconferencias, con mala calidad de conexión y peor calidad de interacción, no son la respuesta. Otras experiencias del entorno educativo pueden ser útiles también para responder a esta pregunta. Por ejemplo, la ludificación (me resisto a decir “gamificación”, aunque ésa es la palabra más común), puede aportar mucho al diseño de la parte virtual de la oficina invertida. Dejo este tema para otra ocasión.
También te puede interesar: Liberar a la inteligencia escondida.