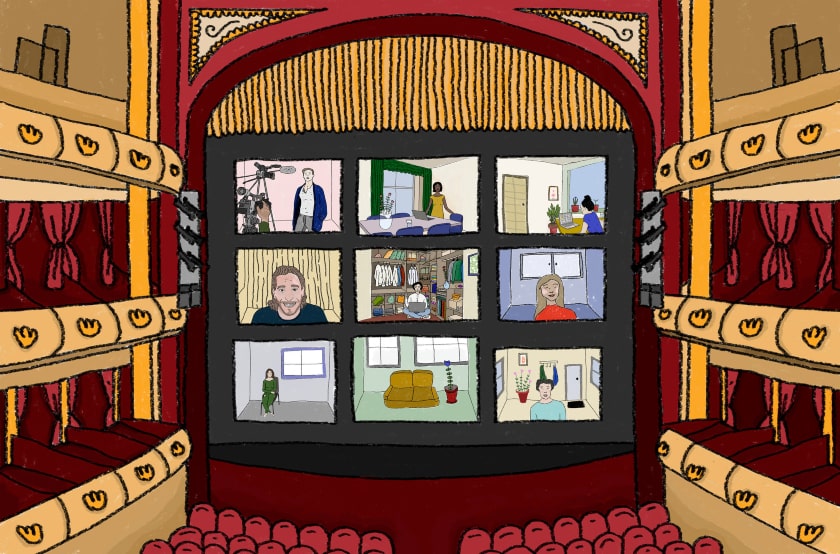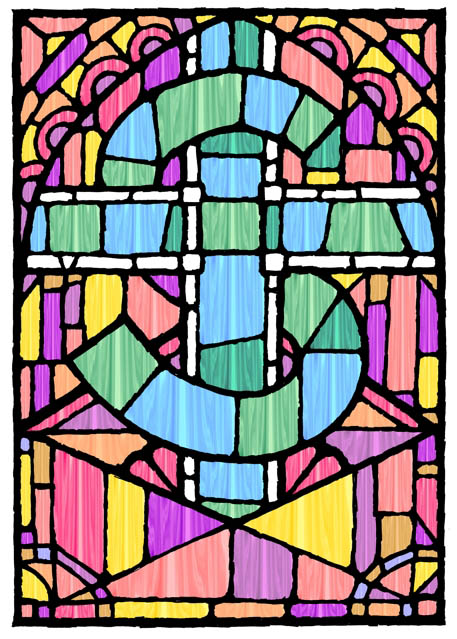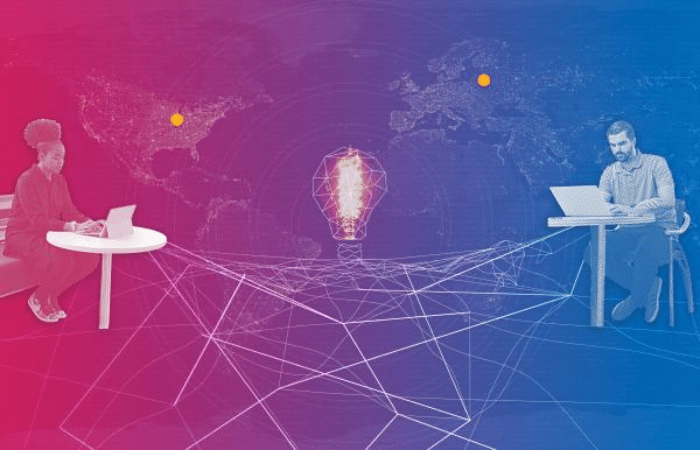En honor al maestro Hector Fix-Zamudio.
Además de los casos que ha resuelto, la importancia de la Suprema Corte en nuestro país radica también en aquellos que decide no intervenir. De igual forma, importan no sólo los conflictos constitucionales que le llegan, sino aquellos que no caben en los instrumentos de control constitucional existentes y, por lo tanto, no pueden ser revisados. Es decir, en el ordenamiento constitucional mexicano importa lo que dice la Corte, pero lo que calla y lo que no tiene oportunidad de decir también tiene un papel de peso.
En una columna anterior, establecí que las reformas constitucionales en México son tan prevalentes porque son formas en cómo las élites definen y rediseñan las reglas del juego en el país. Esto, con la anuencia silenciosa de la Suprema Corte, que, a diferencia de países como Austria, Alemania, la India y Chile, ha decidido no ejercer control constitucional sobre las reformas constitucionales.
Desde 1982 ha habido intentos de impugnar reformas constitucionales y la mayoría han resultado en el fracaso por la razón antes mencionada y, para efectos expositivos, valdría la pena hacer un breve recuento de este silencio prolongado.[1]
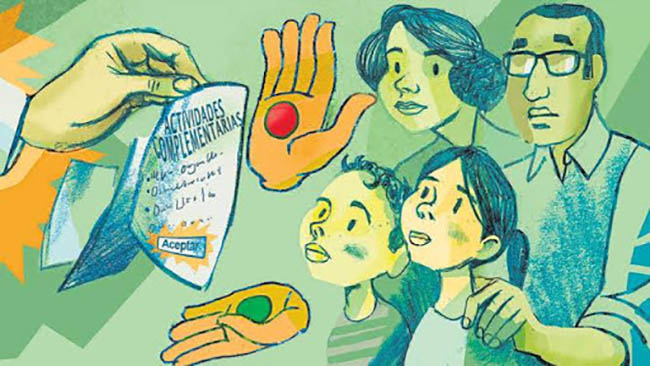
El primer precedente en el tema fue la demanda de amparo hecha por Ramón Sánchez Medal y Vicente Aguinaco Alemán el 14 de diciembre de 1982, en contra de la nacionalización de la banca. Ésta fue admitida bajo el rubro 410/82, pero después fue rechazada en un nivel superior por el Primer Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito, dejando la tesis aislada.
En febrero de 1996, se resolvió, en el amparo en revisión 2996/1996, que procede el juicio de amparo en contra del proceso legislativo de reformas a la Constitución. En 1998, el Pleno de la Suprema Corte resolvió lo que se conoce como el Amparo Camacho (amparo en revisión 1334/1998), en donde Manuel Camacho Solís intentó repeler una reforma constitucional hecha para prevenir la elección de un antiguo Jefe del Departamento del Distrito Federal a la entonces recientemente creada posición de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El 6 de septiembre de 2002 se resolvió la controversia constitucional 82/2001, donde se rechazó la procedencia del control constitucional de reformas constitucionales. En junio de 2008, cuando la Suprema Corte negó de nueva cuenta la procedencia del control constitucional al resolver las acciones de inconstitucionalidad 167 y 168/2007.
Sin embargo, la Corte cambió de parecer porque, en septiembre de 2008, se resolvió el amparo en revisión 186/2008 y se estableció la posibilidad de que procediera el control constitucional de reformas constitucionales. Pero nuevamente, en marzo de 2011, al resolver el amparo en revisión 2021/2009, se sostuvo que el amparo en contra de una reforma constitucional es improcedente.
En 2016, Movimiento Ciudadano y el Movimiento de Regeneración Nacional interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales tuvieron el rubro 15 y 16/2016 respectivamente y fueron turnadas al ministro Javier Laynez Potisek, quien procedió a desecharlas. Dicha resolución fue impugnada en el recurso de reclamación 8/2016-AI, que fue turnado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández y en donde se resolvió era improcedente el control constitucional de reformas constitucionales.

El “silencio” de la Corte en estos asuntos se traduce como el establecimiento de una política de no interferencia en el proceso de reforma constitucional e implica que, cuando se instituye una mayoría y se sigue a cabalidad el proceso legislativo, aun en cambios que pudieran ser arbitrarios y contrarios al espíritu constitucional, se respeta el cambio generado.
En lo que refiere a las grietas del control constitucional, éste no prevé la mediación de conflictos al interior de los poderes constituidos. Esto trae consigo la posibilidad de que existan violaciones constitucionales que no sean sujetas a tutela y que, ante ello, la supremacía constitucional queda en tela de duda. Pongo un par de ejemplos:
El artículo 117 constitucional prohíbe terminantemente que los Estados contraigan deuda para gasto corriente. No obstante, cuando Fernando Elizondo fue coordinador del equipo de transición del gobernador independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, descubrió que se financiaba deuda a gasto corriente cuando la Secretaría de Finanzas presentó el informe respectivo.[2]
Esto presentaba una serie de problemas: ¿Era un acto inconstitucional? Sí. ¿Era impugnable? No. Era improcedente la acción de inconstitucionalidad, pues el presupuesto no es ley para efectos de este instrumento; tampoco la controversia constitucional, pues no había un conflicto entre poderes; el amparo implicaría una cuestión altamente técnica. Esto significa que hay actos de trascendencia constitucional al interior de los poderes que no siempre se traducen en actos impugnables.
Un caso de silencio que generó una brecha fue la resolución del juicio de protección de derechos políticos electorales en el expediente SUP-JDC-1711/2006, también conocido como Caso Senadores. En este, cinco senadores de Convergencia por la Democracia (ahora Movimiento Ciudadano) impugnaron la inconstitucionalidad del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara para la integración de las comisiones ordinarias.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, en la jurisprudencia 34/2013, que el derecho a ser votado, aunque es político, no se extiende a los actos parlamentarios y, por lo tanto, no proceden los juicios de protección a derechos político-electorales por actos al interior del Poder Legislativo. Ésta es una negativa que ha dado lugar a reforzar la existencia de actos posiblemente inconstitucionales al interior de dicho poder constituido.
Un último ejemplo, que resulta relevante, es una reciente acción de inconstitucionalidad[3] donde la Corte determinó que las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala eran inconstitucionales porque la Mesa Directiva del Congreso local respectivo se integró sin contar con las 2/3 de la votación y, por lo tanto, se vició la discusión de la ley. Esto implica que la Corte reconoció un acto al interior de un poder, de trascendencia constitucional y aunque se pronuncio preventivamente sobre su ilegalidad, no estuvo en condiciones de declararla, aunque sí lo hizo con el producto de su trabajo.
El orden constitucional no sólo está comprendido en la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia y otras fuentes; es una construcción dinámica que se hace con acciones, omisiones y deficiencias.
Notas:
[1] Vale la pena ver el voto particular del ministro Zaldívar Lelo de Larrea en recurso de reclamación 8/2016-AI. Adicionalmente, véase Roberto Mancilla, “La reforma constitucional como arma política: el caso mexicano”, Revista Derechos en Acción, número 2, 2017.
[2]“Gasto corriente se financia con deuda: Elizondo”, ABC.
[3] “Suprema Corte invalidó reforma electoral en Tlaxcala debido a violaciones en el proceso legislativo”, Infobae.
También te puede interesar: Ejemplos en torno al litigio estratégico y la acción de inconstitucionalidad.